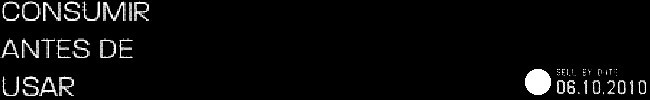Loss Leader es una de las canciones más tristes de Codeine. Hace un tiempo busqué su significado en Wikipedia. Es un término de márketing cuyo sinónimo en español sería producto cebo o gancho, aquel que se vende a un precio sin margen de beneficio, o que incluso es gratuito, con el fin de fidelizar al cliente y engancharlo para que compre otros productos que sí dan ganancias. Un ejemplo clásico sería el de Gillette, que regala maquinillas de afeitar sabiendo que el cliente tendrá que comprar las cuchillas, cuya venta es muy lucrativa.
No ha sido hasta hoy que he comprendido el término: la primera vez que busqué su definición lo hice a toda prisa y asimilé el concepto con un significado muy diferente. Según entendí, se trataría de un producto predestinado a no ser vendido, que serviría de gancho para la venta de otros. Una botella de vino, con una etiqueta realmente fea que lo hace parecer barato se vende junto a otra de bonito diseño: producto y precio pueden ser idénticos, pero con toda probabilidad se venderá mucho más el segundo y el cliente se irá con la satisfacción de haber elegido, a su entender, bien.
En algún sitio habría un enorme almacén de Loss Leaders, vino que no vale para vinagre, olivas putrefactas, el lugar donde reposa lo feo en contraste con la belleza de la terminología que se le aplica. Hay coches verde flúor, gafas asimétricas, cuadros descompensados, libros inconclusos, predestinados a su no consumo, consumiéndose en sí mismos.
El márketing carece de poesía y se dedica a regalar maquinillas de afeitar y a vender videoconsolas baratas. El mundo real es más crudo: una chica muy fea y una que lo es menos salen de fiesta juntas; cuando la gente normal se encuentra en un punto muy por debajo del listón valora más allá de la estética.
En la universidad cursé seis meses de una asignatura llamada así, “Estética”. De hecho, juraría que había varios cursos: “Estética I”, “Estética II”, quizá incluso “Estética III”. Un título tan ambiguo era la excusa de un grupo de escritores y filósofos de edad avanzada para pasar una hora semanal pronunciando elucubraciones que encandilaban a la audiencia femenina, y varias horas en el bar de la facultad junto a jovenzuelas con físico de modelos, que venían de a saber dónde para encontrarse con ellos. En esos ratos de bar, las guapas oficiales de la escuela desaparecían repentinamente de nuestro ángulo de visión.
Ni estos profesores, ni ningún otro, nos hablaron jamás del feísmo seguramente porque, a pesar de su elevada condición intelectual, eran unos conformistas y solamente les atraía el “bellismo”. Aunque oficialmente sea una tendencia arquitectónica vinculada a la construcción en Galicia de los años ’60 –eso es algo de lo que me acabo de enterar, véase wikipedia en una muy interesante entrada-, mis amigos y yo le dábamos una más amplia acepción. Para nosotros se trataba de un reto estético, el de ver la belleza en aquello que es muy feo. Tan en el límite de lo aceptable -sin llegar a lo desagradable o gore-, que el objeto o ser que recibe tal atributo se convierte en algo excepcional, llegando a invertir su condición estética.
Desde luego veíamos construcciones feístas más allá de las gallegas de los ‘60 (que no sé si lo son o no). Benidorm estaría en el límite de lo feísta, pudiendo ser simplemente feo; la arquitectura de Bofill o la Sagrada Familia son también solamente, vulgarmente feas. Pero imaginar una ciudad en la que se acumularan cientos de edificios diseñados por Bofill con alguno de Mario Botta rodeando la Sagrada Familia, con zonas suburbiales estilo americano más allá y La Défense en el horizonte, eso superaría a Benidorm, sería sin duda un complejo feísta. El feísmo es maximalista y complejo y difícilmente un arquitecto sólo idearía una construcción de tan elevada condición. Starship Troopers podría ser esta ciudad convertida intencionadamente en película, es una obra maestra.
Durante unos meses, quizá años, el feísmo se apoderó de mi y lo buscaba en elementos más prácticos y cotidianos, de los que pudiera disfrutar en el día a día, como ceniceros, bicicletas o mujeres. Esa era una de las diferencias entre mis amigos y yo. Ellos teorizaban, yo anhelaba la práctica. Eran actos poco críticos e irreflexivos que no me ponían en una posición más elevada que la suya, sino más estúpida. Quizá otro día hable del “estupidismo” como aquello que, de tan estúpido, roza la lucidez. Ellos tomaban las discusiones como divertimentos intelectuales gamberros mientras mantenían la cabeza sobre los hombros. Más o menos. Yo les escuchaba teorizar y participaba, pero luego tomaba las teorías, cualesquiera que fueran, por verdades absolutas, y se convertían durante un tiempo en herramientas de mi existencia.
De ella recuerdo sobre todo su espalda. Se sentaba siempre en primera o segunda fila, curvando la espalda hacia delante, apoyando los codos sobre la mesa y la cabeza sobre las manos, como cultivando una chepa. Ella y sus amigas formaban un complejo feísta, aunque ella lo era en sí misma, más que ninguna otra. En esa postura, su camiseta se deslizaba hacia arriba y sus pantalones hacia abajo, descubriendo parte de su espalda y unas bragas blancas que podrían ser también los calzoncillos de un jugador de rugby, con una banda gris que rezaba “Calvin Klein”. Sus carnes se derramaban ligeramente por los costados de sus caderas, sobre los tejanos, y su culo formaba una línea recta horizontal que abarcaba todo el ancho de la silla. La observé así sentada durante días, prendándome de su espalda, de sus bragas y de su culo horizontal. Con el tiempo, fui aprovechando ocasiones fugaces para estudiar su rostro. Su enorme nariz marcaba el conjunto, haciendo sombra a ojos y boca, también grandes, y a algún que otro grano. De pie, en una ocasión excepcional en la que superó su timidez y habló frente a la clase por imposición de la profesora, oí por primera vez su voz rota y su acento mallorquín que entonces resumí en “de provincias”, fluyendo en susurros desde un cuerpo con forma de rectángulo áureo perfecto. Estaba enamorado.
En otra asignatura tuvimos que hacer un trabajo en grupos de cinco y me valí de una amiga, amiga de una amiga suya, para sumarme a ellas. No recuerdo como, solo que fue sin demasiado esfuerzo, la seduje. Nuestra relación fue también feísta. De nuestras dos o tres citas solamente recuerdo la última. Me invitó a su fiesta de cumpleaños, la típica fiesta guarra de universitarios con la bañera llena de cervezas remojadas en hielo. No estuvimos demasiado pendientes el uno del otro en toda la noche, porque éramos tímidos, porque nos avergonzaba nuestra extraña relación o porque era demasiado incipiente como para mostrarla públicamente. Cerca del final, bastante borrachos, me enseñó su habitación, nos tumbamos sobre la cama y nos enrollamos entre las chaquetas de los pocos invitados que quedaban. Fue un rollo de superficie, de los de besar con lengua, palpar pechos por encima de la camiseta y, por unos segundos, palpar bragas Calvin Klein por debajo de los tejanos. Cinco minutos después salimos de la habitación, media hora después me fui a casa y días después nos cruzábamos por los pasillos de la escuela sin apenas mirarnos. Una relación feísta solamente puede acabar de esta forma: inconclusa.
Mi primera relación real, años antes, había sido ya feísta, aunque por entonces no fuera consciente de ello. Tras un paseo frente al mar, nos dimos nuestro primer beso, que también era mi primer beso, y le dije: “no me ha gustado, creía que sería otra cosa”. Nos despedimos y, aunque al día siguiente dejó en mi pupitre el CD de The Cure “Kiss Me”, nunca más nos volvimos a hablar en el colegio. Meses más tarde, en verano, me telefoneó, me preguntó qué me parecería si dejábamos lo nuestro, le dije “vale” y colgamos. Con el tiempo me fueron llegando noticias inconexas de ella, que salía con un artista homeless, que se había quedado embarazada de un violinista que vivía en Francia, que estaba loca. Una noche nos encontramos en un club, borrachos. En una conversación bastante lúcida, me recordó nuestro primer beso y tuve por fin la ocasión para disculparme, tras años de remordimientos, sintiéndome parcialmente culpable de su locura. Creo que quiso que nos enrolláramos, pero a mi no me apetecía nada. Aunque Barcleona es pequeña, no nos hemos vuelto a encontrar, pero ahora es mi amiga en Facebook y ayer vi las fotos de su boda con un violinista o escenógrafo o corista o artista, y las fotos de su hijo.
De la mallorquina nunca se volvió a saber nada aunque estemos unidos por un nexo, la amiga de una amiga, a la que vi hace no tanto. No la he podido buscar en Facebook porque no recuerdo su apellido y, aunque lo recordara, no creo que le enviara una proposición de amistad. A diferencia de otras relaciones más duraderas, si un día la viera, seguro que la reconocería tanto de frente como de espaldas, porque hace años pasé semanas observándola y aún aprecio su belleza tan poco vulgar. No sé si me disculparía porque no sabría bien por qué, yo disfruté de esa relación e imagino que ella, de alguna forma, también. Después estuve con otras chicas menos feas, o más guapas, de la universidad, incluso con alguna de las guapas oficiales, pero de ninguna de ellas me enamoré tan progresiva y profundamente como de la mallorquina. Pero cuando algo no se acaba del todo, o lo hace de forma extraña, parece que se le busque una conclusión aunque sea dilatada en el tiempo. Y hay gente muy sensible, y a veces no tengo ni idea de como mis actos afectan a los demás.
Por si acaso, ahora, cuando voy al súper, compro casi siempre el vino con la etiqueta fea excepto cuando voy a fiestas, cuelgo en mis paredes cuadros que no son los más bonitos y, el día que me compre un coche, será verde flúor. Pero salgo con una chica guapa e inteligente porque prefiero pensar que soy buena persona y no quiero hacer daño a nadie.